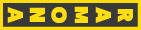Tolle, Lege
Después de escuchar la voz de aquel niño, San Agustín, como siguiendo una orden, tomó el códice del Apóstol Pablo, lo abrió y leyó Romanos 13: 13ss.
¿Cómo es que San Agustín interpretó aquella voz de un niño que cantaba “tolle, lege; tolle, lege” (‘toma y lee, toma y lee’) como una exhortación divina que lo llamaba a tomar el códice del Apóstol Pablo y leer el fragmento hacia el que la Providencia guiara sus manos? ¿Existe una manera de reflexionar filosóficamente este suceso, más allá de lo inexplicable de cualquier vivencia de lo sagrado? ¿Es posible interpretar el significado de las palabras de aquel niño a partir de una filosofía del lenguaje que diferencie entre verbum cordis (la palabra interior, “del corazón”) y verbum vocis (la palabra exterior, “de la voz”)?
El vincular la vida de San Agustín con su filosofía del lenguaje es un proyecto que quizás con otro filósofo resultaría descabellado. El Doctor de la Gracia es uno de los pocos filósofos que demuestran una sorprendente coherencia e integridad entre su pensamiento y su vida. Mientras que interpretar, por ejemplo, la vida de Rousseau desde el Emilio es un disparate, porque él mismo dejó a sus cinco hijos en el orfelinato; interpretar una experiencia tan representativa de la conversión de San Agustín como es la del ‘Tolle, lege’, a partir del De Magistro y sus cavilaciones sobre el lenguaje resulta necesario para la comprensión de su sistema teológico-filosófico.
Como cuentan Beltrán Peña y Sanz Adrados, San Agustín “de una juventud superficial y frívola pasa a cuestionarse seriamente con la lectura del Hortensius de Cicerón; posteriormente cree encontrar la verdad en el maniqueísmo”. En esta secta estuvo Agustín durante casi una década, pero se decepcionó profundamente cuando por fin conoció a uno de los más aclamados líderes maniqueos: Fausto de Milevo. Agustín terminó enseñándole más a Fausto de Milevo de lo que esperaba que éste le enseñara. Después de esta decepción, el joven Agustín cayó en el academicismo. Más tarde, abandonó poco a poco este escepticismo. Al conocer el neoplatonismo, al ermitaño Simpliciano, al ejemplo de Victoriano, se enfrentaba a una lucha interior entre la decepción y el deseo de verdad.
El deseo de fe y verdad fue el que permitió a San Agustín recibir el detonante de su conversión: la experiencia de ‘tolle, lege’. Como relata Dardichón: “Del jardín vecino oyó una voz de muchacho que decía ‘Tolle, lege; tolle, lege’. Primero piensa que pueden ser de un juego de niños, después se le ocurre que pueda ser un mensaje de Dios”. San Agustín, como siguiendo una orden, tomó el códice del Apóstol Pablo, que había dejado su amigo Alipio, lo abrió y leyó Romanos 13: 13ss. Cuenta en las Confesiones VIII, 12: “No quise leer más ni era preciso. Al punto, nada más al acabar la lectura de este pasaje, sentí como si una luz de seguridad se hubiera derramado en mi corazón, ahuyentando todas las tinieblas de mi duda”. Después de esto, lo dejó todo y entregó su vida a Dios.
Grandes diálogos filosóficos salieron de esta repentina entrega, renuncia y retiro a Casiciaco, junto a su familia y amigos: Contra académicos, De beata vita, De ordine, Soliloquia. Más tarde, escribió también una intrincada discusión sobre la filosofía del lenguaje: el De Magistro. Se trata de un diálogo entre San Agustín y Adeodato, su hijo, donde traslucen dos hipótesis agustinianas con cierta influencia neoplatónica: la teoría de la reminiscencia y la teoría de la iluminación.
Al hacer un resumen de los temas tratados en el diálogo, Adeodato recuerda que la palabra hiere en el oído, haciendo referencia a la exploración etimológica que hizo su padre al relacionar la acción verberare (herir) con el sustantivo verbum (palabra). Asimismo, menciona que el nombre estimula el recuerdo en el espíritu, teniendo en cuenta la relación entre noscere (conocer) y nomen (nombre). La palabra hiere el oído y su nombre estimula el recuerdo en el espíritu; he ahí el núcleo de la argumentación que vendrá: “Aprendemos no con el sonido externo de las palabras, sino con la enseñanza interna de la verdad”. Los signos no enseñan nada por sí mismos, sino que la verdad nos enseña desde adentro.
San Agustín argumenta que es posible mostrar una cosa sin el empleo de un signo, cuando se trata, por ejemplo, de una acción que no se está realizando en el momento en el que se pregunta por ella y es posible hacerla inmediatamente. Concluye, por tanto, que no son las palabras las que nos enseñan, sino su significado. No obstante, podemos recordar este significado gracias a ellas, que hieren el oído y permiten que su nombre avive la memoria. Es así como enseña un maestro humano con palabras exteriores. Pero, de acuerdo con San Agustín, el único verdadero Maestro, que enseña en el interior, es Cristo: “Christus veritas intus docet”, “Cristo enseña la verdad desde adentro”. Añade el filósofo africano que: “Por lo cual, en las cosas percibidas con la mente, inútilmente oye las palabras del que ve aquel que no puede verlas; a no ser porque es útil creer, mientras se ignoran, tales cosas”. Asimismo, inútilmente habla cosas bellas aquél que no cree en ellas ni las entiende, como hace a menudo el vanidoso retórico. “Christus veritas intus docet” es, entonces, la idea central de toda esta obra, el punto en el que convergen la teoría de la reminiscencia y la de la iluminación.
Por tanto, preguntamos nuevamente: ¿cómo es que San Agustín interpretó aquella voz de un niño que cantaba “tolle, lege; tolle, lege” como una exhortación divina que lo llamaba a tomar el códice del Apóstol Pablo y leer el fragmento hacia el que la Providencia guiara sus manos? Si hemos entendido el De Magistro, de ninguna manera diríamos que la interpretación del hiponense es arbitraria, pues no fue aquel niño el maestro que le enseñó que debía leer la Carta a los Romanos, sino que fue, de acuerdo con su propia filosofía del lenguaje, el Maestro que veritas intus docet.
¿Acaso otro día, por ejemplo, cuando era escéptico, si San Agustín hubiese escuchado la misma voz infantil cantando las mismas palabras, de todas maneras, se hubiera convertido? Naturalmente las hubiera interpretado de un modo muy distinto: si es que no llegaba al punto de ignorarlas por completo, quizás sólo hubiese tomado y leído el Hortensius de Cicerón. Las palabras no enseñan por sí mismas, sino una especie de disposición interior. El verbum cordis ensucia o purifica; el verbum vocis es tan sólo un vago reflejo de este interior, la palabra exterior se arriesga a la mentira y a la incomprensión.
Licenciada en Filosofía y Letras – valeria.rodriguez.phil@gmail.com