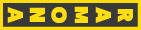Hemiplejía moral y política de excepción
La concreción política precisa de respuestas fáciles y sobre todo rápidas; y para ella lo brumoso de la reflexión filosófica implica casi siempre un mero pedanterío contemplativo.
Las brumas de la reflexión filosófica no suelen emparentarse demasiado con la concreción política. Es más, casi siempre, el juego de ambas consiste en su misma disonancia. Ni fundamento de origen ni polifonía, más bien una sincopa que siempre llega tarde o demasiado temprano. La concreción política precisa de respuestas fáciles y sobre todo rápidas; y para ella lo brumoso de la reflexión filosófica implica casi siempre un mero pedanterío contemplativo. Curiosa observación, comprensible por otra parte, cuando casi siempre se cree que comer es una actividad vital y pensar no. Podríamos decir, parafraseando a Ortega, que el filósofo “aspira con frecuencia en vano, a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el contrario, confundirlas más de lo que estaban”.
La dinámica del poder en nuestra nación no suele ser muy original. De una manera pendular, cíclica y casi científica, sus lógicas de ejecución y sus despliegues institucionales incurren en las mismas desmesuras y acciones demenciales que pretenden corregir. Más allá del contenido implícito de eventuales reivindicaciones o programas, sus lógicas de ejecución se repiten de una manera abrumadoramente similar. El factum histórico nacional muestra la evidencia de la anterior afirmación. Y curiosamente, el leit motiv de ese factum, es que nunca lo entendimos y nunca nos apropiamos de él. El dueño de la silla siempre asumió que la historia empezaba y se corregía a partir de él. Y a partir de esa creencia fundacional, “el soberano” nunca florecía desde la comunidad, más bien se enquistaba fuera de ella.
Sería de una ingenuidad extrema, tratar de entender una sociedad como la nuestra, remitiéndonos simplemente a legalismos democráticos representativos, pero igual de ingenua sería la postura que trata de explicar y justificar todo, desde un decisionismo revolucionario reivindicacionista. Si a esto se le añade la autafagia ideológica en la que subsisten nuestros políticos y nosotros mismos como sociedad, nos daremos cuenta que existe una abrumadora hemiplejía moral que contamina toda nuestra sociedad. La hemiplejía moral es un neologismo orteguiano cuya función es “criticar a las personas que, autodeterminándose dentro de la derecha o la izquierda políticamente hablando, son incapaces de pensar de una forma extensa, más allá de su ideología, de forma análoga a la persona que padece de la parálisis motora en la mitad de su cuerpo”.
Los bolivianos tenemos una mitad del cuerpo paralizada y no solo no reconocemos esa parálisis, sino que reincidimos centenariamente en su eliminación, lo cual es imposible, si es que no queremos eliminarnos a nosotros mismos. Se suele justificar esto con la “carta del conflicto”. Vale decir, que el destino nacional estaría por esencia destinado a lo “polémico”, y que esta lucha o guerra generaría toda distinción real en nuestro destino. Pero no olvidemos que Heráclito dijo también que “todas las cosas son una”. Lo polémico en este sentido, no es nunca una superposición hegemónica sino una “danza” de compenetración infinita. Precisamente por eso, nunca es posible instaurar poder, un verdadero poder en Bolivia.
El concepto de poder casi siempre es mal entendido. Suele entenderse al poder como algo así: “el poder del yo es la causa que ocasiona en el otro una determinada conducta contra su voluntad”. Al contrario, como dice Byung-Chul Han, “el acontecimiento del poder no se agota en el intento de vencer la resistencia o de forzar a una obediencia. El poder no tiene por qué asumir la forma de una coerción. Lo que atestigua el hecho de que se forje una voluntad adversa que se enfrente al soberano es justo la debilidad de su poder. Cuanto más poderoso sea el poder, con más sigilo opera. Cuando tiene que hacer expresamente hincapié en sí mismo, ya está debilitado”.
Por eso mismo, en Bolivia, “el soberano” siempre se consolida en un “soberano teológico” en el sentido que lo entiende Schmitt. Este soberano teológico es “quien decide sobre el estado de excepción”. En el estado de excepción se suspende el estado normal de las cosas y se anula todo tipo de legalidad en favor de un motivo supuestamente más originario y legítimo. Retomando a Han decimos que “el estado de excepción hace que se muestre expresamente un orden previo al derecho, un ámbito prejurídico del poder que ordena”. Pero que pasa, si es que ese ámbito previo que ordena, es sólo el ámbito en el que unos se ven reconocidos y otros no. Pues precisamente ahí, radica el centenario “estado de excepción” bajo el cual vive la política y su “no-poder” en Bolivia.
El “soberano teológico” boliviano, se configura desde un aparataje de creencias que justifican sus políticas de excepción. No importa cuales sean. Siempre busca un poder absoluto que prevalezca sobre toda norma jurídica positiva. Paradójicamente, su efecto, es precisamente el contrario. Y los fantasmas del palacio quemado son los mejores testigos de ello.
Nunca se podrá fundar un verdadero poder, si es que no se crea un espacio para ello. Al respecto Hannah Arendt nos dice que “poder es lo que nunca sale de los cañones de los fusiles”. Entenderlo de otra manera es confundir el poder con la mera violencia. En este sentido, la cura de nuestra hemiplejía pasa necesariamente por la construcción de un espacio real de convivencia y no por un no-espacio de imposición ideológica auto-legitimada, por muy mayoritario que éste sea. La legitimación a cargo de otros crea espacio y genera poder. El siglo XX nos demostró que sin importar la cantidad de balas, la ceguera sigue siendo ceguera. En consecuencia, tal como nos dice Han, la expresión “poder sin violencia” no sería un oxímoron, sino un pleonasmo”.
Músico y filósofo – christian_mirandab@yahoo.com