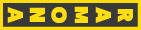Crónica de un viaje: la mano de Mia Couto
Apenas abro los ojos y en mi cabeza retumba un eco amplificado del último vallenato que recuerdo de la noche: En las ansias largas de vivir/ Cualquier minuto de placer/ Será sentido en realidad/ Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad/ Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. No sé si sonó las suficientes veces como para retenerlo de memoria, o que simplemente la memoria en su caprichosa forma de ser, decidió quedarse con ese pedazo del tiempo pasado. Pero lo recuerdo, casi con total precisión, lo puedo silbar, incluso en la cabeza hasta lo bailo.
El primer sobresalto es por el reloj, por la planificación del día, el plan a pesar del mal cuerpo debe continuar. Estoy en hora, con una extraña sobredosis de energía. Pienso que podría saltar la cuerda para liberarme de la pesadez de los cigarros que devoré con disciplina la noche anterior, pero no lo hago, prefiero la calma, escuchar de nuevo una surtida y ecléctica lista de vallenatos, que empiezan a acumularse al agotamiento de la energía que de a poco se va yendo en bajada.
Somos cinco en el auto, estamos piloteados por el Max, que además de profesor es un amigo y que además de amigo sin duda es un apasionado por la literatura. De repente ese último es lo que hace que lo segundo cobre tanta fuerza y que lo primero pierda la verticalidad de la distancia. El destino es Brasilia, llevo casi siete meses en Brasil; he conocido la figura de postal del país, Sao Paulo y Río de Janeiro, a pesar de la cercanía de mi ciudad Goiânia con la capital es la primera vez que voy para allá.
Los viajes en auto tienen esa activación por la fascinación, el encapsularse en el movimiento y en el refugio de conversar. Conversamos sobre letras, sobre la relación que de alguna manera cada uno ha ido construyendo en torno a ellas. La pregunta que modifica la linealidad del viaje, es sobre si de niño el profesor pensaba tener ese oficio. Una pregunta que convoca el suspiro circular, la necesidad de pensar desde un retrovisor y mirarse reducido en tamaño y confiando en la temeridad del mundo. La respuesta contundente de nuestro guía es que sí. No hay titubeos, no hay esquivos, ni proyectos que han fracasado, en su tono hay certeza. A mi lado mi compañero responde que pensó ser futbolista. En su respuesta encuentro un eco de muchas voces gritándole al salvaje tiempo que suele arrebatar el balón para dejarnos en la estadía de las segundas opciones. Pero después se decantó por la enseñanza, primero era la historia, después vino la literatura, por la presencia de una profesora tatuada, que despertó además de fascinación también cierto amor por ella. La acompañante, lanza un dardo que enfría el área, le gustaba la química y barajeo la posibilidad de la psicología, pero finalmente terminó en letras. Me mantengo en silencio mientras la conversación se extiende, y pienso en ese auto lleno de niños, en los episodios que albergaron en todo el proceso de crecimiento, mientras la velocidad del auto queda acariciada por la lluvia que pinta la carretera.
Antes. Quedamos parados casi una hora. En un escenario que de a poco terminó generando la atmosfera de película gringa sobre el fin del mundo. Esas que tienen la escena del caos, al retratar a una sociedad masificada y atolondrada en el esfuerzo por escapar de una ciudad y como acento de la profundidad urbana a pesar del vaticinio del final del tiempo, quedan todos atrapados en el tráfico. Avanzamos lento, pasando al lado de una grúa que estaba jalando un camión que terminó con toda la parte frontal aplastada, desde la evidencia material, solo se podía deducir que el conductor había quedado muy lastimado, si es que no muerto.
Entre letreros que obligan a la desaceleración, que de alguna forma monitorean la presión del pie sobre el pedal. La voz de un profundo abismo de la cantante portuguesa Mariza, colisiona en el vértigo de dejar caer sobre los oídos, el peso de ese paladar dulce que produce palabras que al entrar en contacto con esa lengua se cubren la piel de miel: E ouço-a embalado e sozinho…/ É isso mesmo que eu quis …/ Perdi a fé e o caminho…/ Quem não fui é que é feliz. Pessoa escribió desde algún lugar de un pueblo que podría ser la memoria dentro de la memoria de otra memoria de todos los poetas que lo habitaron. La fidelidad del sonido de los parlantes del auto, permitían encarnar la ceremonia sinfónica que daba sentido al viaje.
Escuchar al escritor mozambiqueño Mia Couto. Ese era el plan, atravesados por el retraso, por la lluvia y por la siempre fatalidad que amenaza la posibilidad de perder la meta. Entre medio de sostener las entrañas al hambre, hablamos sobre la literatura norteamericana, sobre el cómo despierta a veces cierto sentido de resistencia, no por las letras sino por las políticas invasivas en los lugares que no le pertenecen; pero que si les gustaría apropiarse. Coincidíamos en ese repudio, aunque también para la mayoría no justificaba dejar de lado la belleza y potencia de Faulkner, aunque tenía en mente muchos más, que en lo personal merecen más atención. Terminamos hablando de Cormac McCarthy y la pasión que despierta Meridiano de sangre, de su violencia y su poética, de cómo Harold Bloom expresó la fascinación por la capacidad de hacer del verbo un destructor y no un creador. Mientras conversábamos pensaba en la pregunta sobre las expectativas de la elección de una vocación, de cuándo podía haber decidido un camino por las letras, que a la vez justificaba mi decisión de estar en ese auto, sosteniendo en mi boca palabras que por la dulzura de su sonido se me escapan, se me esconden ante mi español rústico, lento y que más de las veces prefiere esconderse en el silencio.
Brasilia es una ciudad del movimiento. Nada permanece estático, compuesta por circularidad y cemento. Al lado mío la pregunta que con el proceso de la permanencia en la capital se convirtió en una afirmación de angustia; dónde está la gente y por dónde camina. Todo el espacio esta convulsionado de vehículos, de luces colgantes a postes que proyectan la base de las edificaciones que resumen una ciudad moderna, cosmopolita.
La Embajada de Portugal estaba llena de gente. El salón principal en el que podían entrar unas 100 personas, estaba lleno. En la parte exterior había una pantalla que reproducía la conferencia del interior, frente a ella las personas buscaban un espacio en el suelo para mantenerse atentas a lo que desde el fondo del salón amarillo Mia Couto respondía. Hasta ese momento no sabía nada de él, sabía del esqueleto virtual sobre su relevancia; pero nada más que eso. Verlo en la distancia, en medio de entre tantos ojos que concentraban toda la dilatación de la atención a su voz, a ese portugués que tiene su propia soberanía, que se esfuerza por mantener la redondez de las vocales y la sequedad parca de hacerse presente. Pero en el escritor esa sequedad estaba acompañada de cierto temblor, de esas pausas que la timidez y la obligación a exponerse frente a la multitud evidencia ciertos engranajes del alma.
Mientras Couto habla, veo entre las manos de una chica casi totalmente recostada en el suelo la portada de Erva Brava, de Paulliny Tort, un libro que días antes me fue recomendado. apenas lo veo y siento curiosidad por hojearlo. Termina la conferencia y organizan unas filas numeradas para que los lectores puedan hacer firmar su ejemplar con el maestro. Mientras tanto, avisan que, en otro salón, en un espacio improvisado, Paulliny Tort firmaría libros. Me acerco, minutos después de haber comprado el último ejemplar. Se arma una cola, que no es respetada, porque cada cierto tiempo la organizadora improvisaba en el primer puesto a una nueva persona. No presto atención a la burocracia de la organización y miro a la autora, su particular forma de recibir al que se le acerca a pedirle una firma, interactúa, pero a la vez es como si no estuviese ahí, como si de alguna manera de desplegara en más dimensiones, de repente lo que evidencia su humanidad es la delicadeza que tiene para escribir con el bolígrafo en la mano, es casi como si tejiese. Ha tardado en escribir mi nombre, pero el trazo con el cual lo ha hecho es redondeado, la tilde guarda una distancia desproporcionada con la vocal, me preguntó mi país y se quedó en silencio, nos reímos ambos y nos tomamos una foto, hay cierto gesto infantil en ella, que me hace sentir que está disfrutando su momento.
Estamos en un salón de la Embajada de Portugal, que está rodeado de libros y al centro tiene una mesa que ostenta años encima. Rodeados de libros y no me acerco a mirar ninguno, solo desde la distancia como una señal observadora del viaje me vigila un tomo grueso de la obra crítica sobre Pessoa. Esta vez el autor es un alemán, alejado a la dulzura de Mariza.
Couto entra al salón, estamos solamente los cinco viajeros, nos extiende la mano, nos sonríe y reconoce a su compatriota que está entre nosotros. Hay una extraña cercanía en ese encuentro. Una cercanía que ahora estando lejos de casa puedo leerla. Se sienta en la cabecera de la mesa, nos escucha hablar, nos mira. Hay una forma delicada y precisa de usar las palabras, de medir su exposición en la mesa, de confesarse al reconocernos como seguramente algún día se vio. Pienso en la pregunta del viaje, en la proyección del sueño por una vocación. Lo miran con los ojos de aquellos niños que algún momento decidieron las letras y en el fondo pienso que él nos mira de la misma forma. Ha pasado poco tiempo y la reunión tiene que terminar.
El retorno está compuesto por otro tono, no hay música. Reímos y asumimos la importancia de lo que ha pasado. Goiânia se ve diferente, la pienso desde hace unos meses como el lugar donde está mi casa.
Recostado el vallenato de la mañana ya no llega con tanta fuerza, sin embargo, ha quedado marcado ese tono en el que Mia Couto nos saludaba y a la vez saludaba a aquellos otros que un día decidimos caminar detrás de las letras.